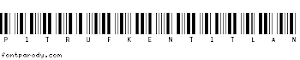El sudor va humedeciendo la nuca, la espalda y las axilas cuan lombrices calientes. Corremos, somos ocho, quizás 12. Luego de tanto pisco barato se extravían algunos rostros, ciertos valores, cigarros que ya no tienes en el bolsillo, y en la chaqueta o pantalón aparecen manchas de tierra, tizne de fogata o manchas de cal con la que los pobres pintarrajean sus paredes a medio levantar o las rejas de palo.
Por ello no se sabe con exactitud cada detalle, entre burbujas de ebriedad y hastío se olvida la hora, lo que se habla o escucha, solo sórdidas horas perdidas en el underground del fin del mundo, con sus protagonistas más deformes.
La persecución es hacia el barrio aledaño, un tal “3 pelos” golpeó o insultó, no lo tengo muy claro, a uno de los nuestros, hace una cuantas horas, cuando el sol no asomaba como ahora, que son las 5 AM o quizás las 8 AM.
Los pasos al trote hacen ladrar a cuanto perro hay alrededor, para luego contagiar como un bostezo a los más lejanos quiltros. Es un coro que advierte peligros, serán señales, solo barullo, miedo, anticipación o quien sabe qué diablos.
Al unísono el sudor que ya baja por la espina dorsal, los pasos apatotados y los aullidos caninos; el corazón un poco más agrandado por el pisco, que hace que una lombriz tercermundista se piense como un alienígena con poderes o el león más melenudo de la selva urbana. Entonces el sístole pareciera comenzar en los pies y retumbar su diástole fatigoso en las sienes.
Miro hacia el lado sin detener mi carrera, veo manos con cadenas, palos y piedras. Alguien saca un revólver o tres, me golpea el pecho con la culata de uno que parece encontrado en un depósito de chatarra bélica, desafiándome si soy tan gallo, haber si atino a ponerme muy rudo y usarlo contra los enemigos, tan piojosos y víctimas del pandillerismo como nosotros que continuamos trotando entre pasajes sucios y alientos de valentía, clamores de guerreros despistados mordiendo las orejas.
Malditos perros que alertarán a los que esperan ya cerca, quizás no. Puede que sigan en su carnaval de vino, naipes y chorezas pueriles, en su esquina tan meada y gris como la nuestra.
Llegamos, una fatiga de adrenalina mal administrada hace temblar mis piernas, un tumor de miedo se traga mi saliva en la garganta, con asma en cada célula el revólver tiembla en mi mano oculta en la chaqueta. Ahí están cinco o quince de ellos, se abren como paraguas que cede al viento entre carreras y desafíos percolados.
No advierto bien cual es el curso del diálogo, pero entre groserías y discursos beodos, nuestro ofendido arranca a patadas y tirones un madero de una de las cercas, con aquella desesperada arma atravesada por clavos oxidados le zampa un seco golpe a un brazo de “3 Pelos”, quien dobla en envergadura a nuestro bíblico David moreno que parece una polilla pretendiendo apagar la luz de un poste que retrocede. El rival trata de calmar los ánimos mientras se sobajea el hombro ganando tiempo, al parecer no está armado.
Hay gritos, los vecinos se asoman por las ventanas, ofendido aparece el dueño de la casa de donde salió de cuajo el palo, con un perro asesino atado, hijos perturbados y un cuanto hay de groserías. El tipo que me pasó el revólver me lo quita, suspiro sintiéndome con una grata cobardía. No le discuto, en eso llueven piedras, sí llueven. Ahora nosotros nos dispersamos, alguien levanta las manos, creo que nos apuntan, pero nadie da el primer tiro.
El pisco parece evaporarse de las ideas, algo de lucidez asoma su hermosa luz, de no querer estar ahí nunca jamás, de no querer morir ni matar, vergüenza.
Luego de unos puñetes al aire y unos cuantos gargajos borrachos aparece el primer acuerdo, desconfiados ambos rivales parecen darse la mano. Los ánimos generales se calman, también los ladridos, uno levanta una botella de cerveza y ofrece un sorbo de tregua. Entre miradas odiosas y suspicaces compartimos la bebida. Unas risas asoman, el sol quema, alguien reparte cigarros promocionando la paz pero tropieza con la cuneta y se va de bruces a la acera, gira, babea y sonríe como un imbécil mientras le chorrea sangre entierrada desde una de sus cejas, todos reímos, siento relajar poco a poco cada músculo invertido en tal miserable empresa, otro recoge los cigarros esparcidos en el suelo y los enciende todos al mismo tiempo en su boca, más risas.
Aquella sería mi última aventura callejera de esa índole, pues eso me prometí tres o veinte veces camino a casa, mirando hacia atrás por el rabillo del ojo, vigilando que nadie me estuviera siguiendo y creando alguna mentira para que mi madre, escoba en mano, no me diera uno de sus neuróticos sermones.
Por Luis Emilio Barahona